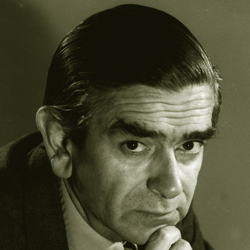Aquiles o la mentira
Marguerite Yourcenar, Aquiles o la mentira.
Habían apagado todas las lámparas. Las sirvientas, en la sala de abajo, tejían a ciegas los hilos de una inesperada trama, que se convertía en la de las Parcas; un inútil bordado colgaba de las manos de Aquiles. El vestido negro de Misandra ya no se distinguía del vestido rojo de Deidamía; el vestido blanco de Aquiles parecía verde bajo la luna. Desde la llegada de aquella joven extranjera en que todas las mujeres presentían un dios, el temor se había introducido en la Isla como una sombra acostada a los pies de la belleza. El día ya no era día, sino la máscara rubia de las tinieblas. Los senos de mujer se hacían coraza en un pecho de soldado. En cuanto Tetis vio formarse en los ojos de Júpiter la película de los combates en que sucumbiría Aquiles, buscó por todos los mares del mundo una isla, una roca, un lecho estanco para flotar sobre el porvenir. Aquella diosa inquieta rompió los cables submarinos que transmitían a la Isla el fragor de las batallas, reventó el ojo del faro que guiaba a los navíos, echó a fuerza de tempestades a los pájaros migratorios que podían llevarle a su hijo mensajes de sus hermanos de armas. Como las campesinas que visten de mujer a sus hijos enfermos para despistar a la Fiebre, ella lo había vestido con sus túnicas de diosa para engañar a la Muerte. Aquel hijo infectado de mortalidad le recordaba la única culpa de su juventud divina: se había acostado con un hombre sin tomar la banal precaución de convertirlo en dios. En el hijo se encontraban los toscos rasgos del padre, revestidos de una belleza que sólo de ella procedía y que algún día le harían más penosa la obligación de morir. Envuelto en sedas, en mil velos de gasa, enredado en collares de oro, Aquiles se había introducido, por orden suya, en la torre de las doncellas; acababa de salir del colegio de los Centauros: cansado de bosques, soñaba con cabelleras; harto de gargantas salvajes, soñaba con senos de mujer. El refugio femenino donde lo encerraba su madre se transformó, para aquel emboscado, en una sublime aventura; era preciso entrar, con la protección de un corsé o de un vestido, en ese amplio continente inexplorado de la Mujer en donde el hombre no ha penetrado hasta ahora sino como un vencedor, y a la luz de los incendios de amor. Tránsfuga del campo de los machos, Aquiles venía a intentar aquí la suerte única de ser algo diferente a sí mismo. Para los esclavos, él pertenecía a la raza asexuada de los amos; el padre de Deidamía llevaba la aberración hasta amar en él a la virgen que no era; tan sólo las dos primas se negaban a creer en aquella muchacha demasiado parecida a la imagen ideal que un hombre se hace de las mujeres. Aquel joven ignorante de las realidades del amor empezaba, en el lecho de Deidamía, su aprendizaje de luchas, estertores y subterfugios; su desvanecimiento sobre aquella tierna víctima servía de sustituto a un goce más terrible, que él no sabía dónde tomar, cuyo nombre ignoraba y que no era otro sino la Muerte. El amor de Deidamía, los celos de Misandra rehacían de él el duro contrario de una mujer. Ondeaban las pasiones en la torre como chales de seda atormentados por la brisa. Aquiles y Deidamía se aborrecían como los que se aman; Misandra y Aquiles se amaban como los que se aborrecen. Aquella enemiga de fuertes músculos se convertía para Aquiles en lo equivalente a un hermano; aquel rival delicioso enternecía a Misandra como si fuera una especie de hermana. Cada ola que por la Isla pasaba traía consigo unos mensajes: los cadáveres griegos, impulsados a alta mar por inauditos vientos, eran otros tantos residuos del ejército naufragado por no tener ayuda de Aquiles. Buscábanlos los proyectores bajo un disfraz de astro. La gloria, la guerra, vagamente entrevistas entre las nieblas del porvenir, le parecían queridas exigentes cuya posesión le obligaría a cometer innumerables crímenes: en el fondo de aquella prisión de mujeres creía poder escapar a los ruegos de sus futuras víctimas. Una barca embarazada de reyes hizo un alto al pie del apagado faro, que no era sino un escollo más: Ulises, Patroclo y Tersites, advertidos por una carta anónima, habían anunciado su visita a las princesas. Misandra, de súbito complaciente, ayudaba a Deidamía a colocar unas horquillas en el pelo de Aquiles. Sus anchas manos temblaban, como si acabara de dejar caer un secreto. Las puertas abiertas de par en par dejaron entrar a la noche, a los reyes, al viento, al cielo cuajado de signos. Tersites respiraba agitadamente, cansado de subir la escalera de los mil escalones y se frotaba con las manos sus angulosas rodillas de inválido: parecía un rey que, por cicatería, se hubiera convertido en su propio bufón. Patroclo, vacilante ante el hurón escondido entre aquellas Damas, tendía al azar sus manos enguantadas de hierro. La cabeza de Ulises recordaba una moneda usada, roída y herrumbrosa, en la que aún se distinguían las facciones del rey de Ítaca. Con la mano a modo de visera, como un marino en la punta de un mástil, examinaba a las princesas adosadas a la pared como una triple estatua de mujer. Los cabellos cortos de Misandra, sus grandes manos que sacudían con fuerza las de los jefes, su desenfado, hicieron que, en un principio, él la tomara por escondite de un varón. Los marineros de la escolta desclavaban unos cajones y desembalaban —mezcladas con los espejos, las joyas y los neceseres de esmalte— las armas de Aquiles, que él sin duda se apresuraría a esgrimir. Pero los cascos que manejaban las seis manos pintadas recordaban los que utilizan los peluqueros; los cintos reblandecidos se convertían en cinturones femeninos; entre los brazos de Deidamía, un escudo redondo parecía una cuna. Como si el disfraz fuera un maleficio del que nada escapaba en la Isla, el oro se convertía en plata sobredorada, los marinos en máscaras y los reyes en buhoneros. Tan sólo Patroclo resistía al sortilegio, lo rompía como una hoja desnuda. Un grito de admiración de Deidamía lo señaló a la atención de Aquiles, que saltó hacia aquel acero vivo, tomó entre sus manos la dura cabeza cincelada como el pomo de una espada, sin percatarse de que sus velos, sus pulseras y sus sortijas hacían de su ademán un arrebato de enamorada. La lealtad, la amistad, el heroísmo, dejaban de ser palabras de hipócritas que disfrazan sus almas: la lealtad residía en aquellos ojos que permanecían límpidos ante el amasijo de mentiras; la amistad podría albergarse en los corazones de ambos; la gloria sería su porvenir. Patroclo, ruborizándose, rechazó aquel abrazo de mujer. Aquiles retrocedió, dejó caer los brazos, vertió unas lágrimas que no hacían sino perfeccionar su disfraz de doncella, pero que proporcionaron a Deidamía nuevas razones para preferir a Patroclo. Miradas, sonrisas interceptadas como si fueran una correspondencia amorosa, la turbación del joven abanderado, medio ahogado por aquella marea de encajes, convirtieron el desconcierto de Aquiles en un furioso ataque de celos. El muchacho vestido de bronce eclipsaba las imágenes nocturnas que de Deidamía conservaba Aquiles, y el uniforme superaba, a sus ojos de mujer, el pálido destello de un cuerpo desnudo. Aquiles cogió torpemente una espada, que soltó inmediatamente, y utilizó sus manos para apretar el cuello de Deidamía, sus manos envidiosas del éxito de una compañera. Los ojos de la mujer estrangulada saltaron como dos largas lágrimas; intervinieron los esclavos; las puertas, al cerrarse con un ruido de millares de suspiros, ahogaron los últimos estertores de Deidamía: los reyes, desconcertados, se hallaron al otro lado del umbral. La habitación de las Damas se llenó de una oscuridad sofocante, interna, que nada tenía que ver con la noche. Aquiles, arrodillado, escuchaba cómo la vida de Deidamía se escapaba de su garganta lo mismo que el agua del cuello demasiado estrecho de una jarra. Se sentía más separado que nunca de aquella mujer que él había tratado, no sólo de poseer, sino de ser: cada vez menos cercana, a medida que él iba apretando su cuello, el enigma de ser una muerta venía a añadirse en ella al misterio de ser una mujer. Palpaba con horror sus senos, sus caderas, sus cabellos desnudos. Se levantó, tanteando las paredes en donde ya no se abría ninguna salida, avergonzado de no haber reconocido en los reyes los secretos emisarios de su propio valor, seguro de haber dejado escapar su única probabilidad de ser un dios. Los astros, la venganza de Misandra, la indignación del padre de Deidamía, se unirían para mantenerlo encerrado en aquel palacio sin fachada a la gloria: sus mil pasos en torno al cadáver compondrían en lo sucesivo la inmovilidad de Aquiles. Unas manos casi tan frías como las de Deidamía se posaron en su hombro: se quedó estupefacto al oír a Misandra proponerle la huida antes de que estallara sobre él la cólera del padre todopoderoso. Confió su muñeca a la mano de aquella fatal amiga y siguió los pasos de aquella muchacha, que tan bien se desenvolvía en las tinieblas, sin saber si Misandra obedecía a un rencor o a una gratitud sombría, si llevaba por guía a una mujer que se vengaba o a una mujer a quien él había vengado. Las puertas cedían y luego volvían a cerrarse: las desgastadas baldosas se hundían suavemente bajo sus pies como el blando hueco de una ola; Aquiles y Misandra continuaban su descenso en espiral, cada vez más deprisa, como si su vértigo fuera un peso. Misandra contaba los escalones, desgranaba en voz alta una suerte de rosario de piedra. Por fin encontraron una puerta que daba al acantilado, a los diques, a las escaleras del faro: el aire salado como la sangre y las lágrimas brotó y salpicó el rostro de la extraña pareja aturdida por aquella marea de frescor. Con una risa dura, Misandra detuvo a la hermosa criatura, ya preparada para saltar, y le tendió un espejo en donde el alba le permitía ver su rostro, como si ella no hubiera consentido en llevarlo hasta la luz del día sino para infligirle, en un reflejo más espantoso que el vacío, la prueba pálida y maquillada de su no-existencia de dios. Pero su palidez de mármol, sus cabellos que ondeaban al viento como el penacho de un casco, su maquillaje mezclado con el llanto que se le pegaba a las mejillas como la sangre de un herido, mostraban, al contrario, dentro del estrecho marco, todos los futuros aspectos de Aquiles, como si aquel delgado espejo hubiera encarcelado al porvenir. La hermosa criatura solar se arrancó el cinturón, se deshizo del chal y quiso liberarse de sus asfixiantes gasas, pero temió exponerse más al fuego de los centinelas si cometía la imprudencia de mostrarse desnudo. Durante un instante, la más dura de aquellas dos mujeres divinas se inclinó sobre el mundo, dudando si tomar sobre sus propios hombros la carga del destino de Aquiles, de Troya en llamas y de Patroclo vengado, ya que ni el más perspicaz de los dioses o de los carniceros hubiera podido distinguir aquel corazón de hombre de su propio corazón. Prisionera de sus senos, Misandra empujó las dos hojas de la puerta, que gimieron en su nombre, e impulsó con el codo a Aquiles hacia todo lo que ella no podría ser. La puerta volvió a cerrarse tras la enterrada viva: libre como un águila, Aquiles corrió a lo largo de la barandilla, bajó precipitadamente las escaleras, descendió veloz por las murallas, saltó precipicios, rodó como una granada, se disparó como una flecha, voló como una Victoria. Las rocas le rasgaban los vestidos sin morder su carne invulnerable: la ágil criatura se detuvo, desató sus sandalias y ofreció a las plantas de sus pies descalzos una probabilidad de ser heridas. La escuadra levaba anclas: se oían voces de sirenas que cruzaban el mar; la arena, agitada por el viento, apenas grababa los pies ligeros de Aquiles. Una cadena tensada por la resaca amarraba la barca al malecón y sus máquinas se estremecían para una próxima marcha: Aquiles se subió al cable de las Parcas con los brazos abiertos, sostenido por las alas de sus chales flotantes, protegido como por blanca nube por las gaviotas de su madre marina. De un salto, aquella muchacha despeinada en quien nacía un dios subió a la popa del navío. Los marineros se arrodillaron, prorrumpieron en exclamaciones, saludaron con maravillados exabruptos la llegada de la Victoria. Patroclo abrió los brazos, creyó reconocer a Deidamía; Ulises movió la cabeza; Tersites se echó a reír. Nadie sospechaba que aquella diosa no era una mujer.
Marguerite Yourcenar